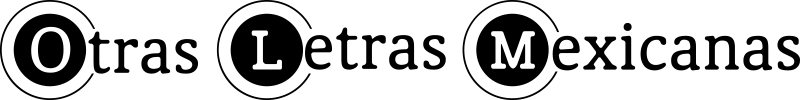Para que me duela
acercas mi mano a la alumbre;
te acercas mi mano a la lumbre,
y quemas.
Llevas la cerilla prendida
con dos dedos sobre la cabeza.
Prometeo de la virilidad,
dos pasos y languidece tu marcha,
se te queman los dedos
por prender una nueva,
por usar la siguiente.
Un nuevo fuego que oscurezca
todas esas llamas que has tirado.
Coges las cerillas,
las frotas,
las prendes.
Se consumen con espasmos de regocijo,
chisporrotean
todas tuyas,
hasta que se te resbalan de las manos.
Accionas los fósforos
con franco desprecio al incendio,
sin miedo a vaciar la caja.
Con las manos del ilusionista sacas otro par,
te sacas otro par —te las arrancas—:
El sombrero,
la sonrisa,
los guantes
y el sistema circulatorio entre las manos.
Ahí llevas las arterias expuestas,
las cerillas goteando.
Buscas la combustión que te abrase.
Rascas hasta tallar tus dedos
en lo que nunca será
la hoguera de tu propia casa.
Encender todos los fuegos
es sólo otra forma de invidencia.